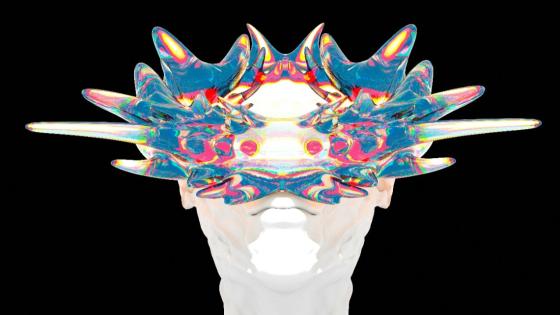Antes de ser Papa, fue un joven sacerdote enfrentado al silencio, al miedo y a las desapariciones. Jorge Mario Bergoglio conoció a Genevieve Jeanningros cuando su tía, la monja francesa Léonie Duquet, fue secuestrada por la dictadura militar de Jorge Rafael Videla. Ese dolor compartido tejió una amistad entre la fe y la memoria que acompañó toda la vida del hoy fallecido pontífice.
Léonie Duquet, junto a Alice Domon, también monja francesa, fue desaparecida en 1977 por apoyar a las Madres de Plaza de Mayo. Fueron arrojadas al Río de la Plata en los tristemente célebres “vuelos de la muerte”. Genevieve, su sobrina, viajó desde Francia a Buenos Aires para buscar respuestas. No encontró justicia, pero sí encontró a un joven jesuita comprometido con la verdad: Jorge Mario Bergoglio.
Aquel sacerdote no solo la acompañó en el duelo, sino que se convirtió en un apoyo espiritual y humano. Con el paso de los años, la relación trascendió el horror del pasado. Ella siguió su vida. Él ascendió en la Iglesia. Cuando fue elegido Papa en 2013, Genevieve sabía quién estaba llegando al Vaticano: no un burócrata de sotana, sino un hombre que había llorado con ella.
Y así lo recordó al final. Mientras velaban al Papa Francisco en la majestuosa solemnidad de San Pedro, rodeado de cardenales, cámaras, poder y protocolo, en una esquina se veía una figura diminuta, discreta, envuelta en su propio silencio. Genevieve Jeanningros, con un pañuelo en la mano, lloraba. Era la misma mujer que décadas atrás lo había conocido entre ausencias y lágrimas, y que ahora lo despedía con la misma delicadeza con la que él la acompañó.
Esa imagen, más que mil palabras, define al Papa Francisco: un pastor que no olvidó nunca el dolor ajeno. Un hombre que, incluso en la cumbre del poder eclesiástico, mantuvo viva su conexión con las víctimas y los sobrevivientes.