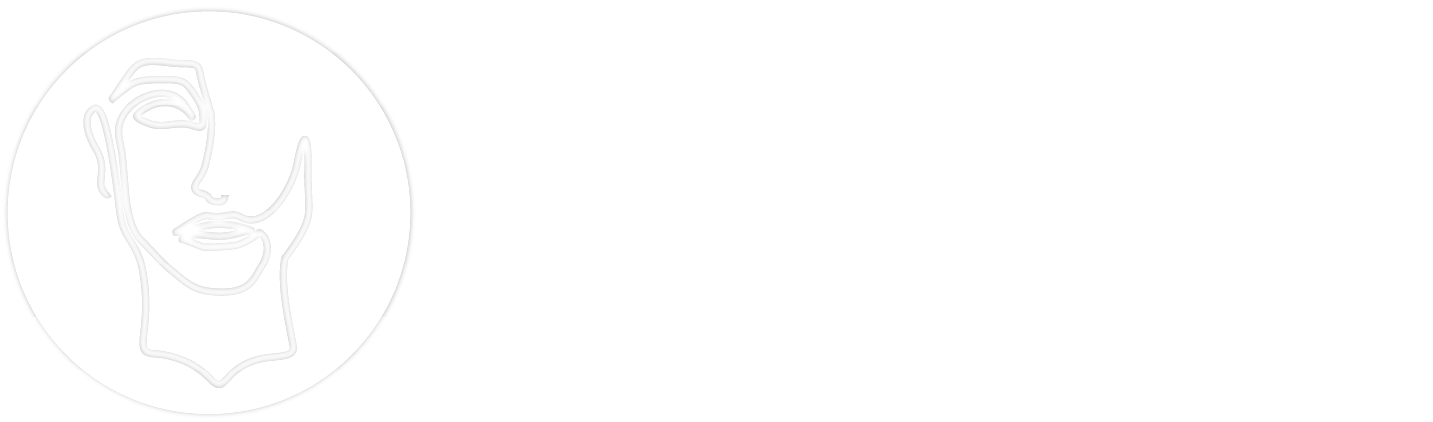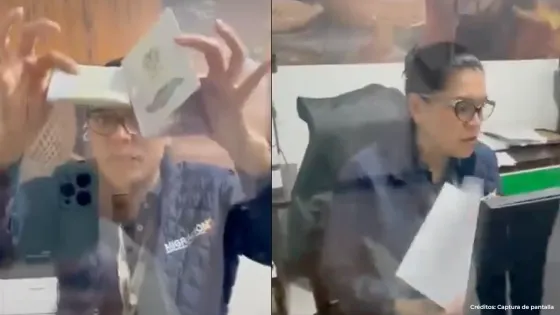El comercio internacional ya no es lo que era hace dos décadas. La globalización, otrora considerada irreversible, enfrenta una transformación profunda, impulsada por rivalidades geopolíticas, disrupciones tecnológicas y nuevas estrategias económicas que priorizan la seguridad sobre la eficiencia. En este escenario incierto, los bloques comerciales—estructuras diseñadas para potenciar la integración y la cooperación económica—han dejado de ser meros acuerdos de reducción arancelaria para convertirse en instrumentos de poder en la competencia global.
La Alianza del Pacífico y el Mercosur, los dos principales bloques de América Latina, representan visiones contrapuestas de integración. Uno apostó por la apertura y la conexión con Asia, mientras que el otro ha oscilado entre la protección del mercado interno y la búsqueda de acuerdos externos. Pero con la fragmentación del comercio mundial, ambos modelos enfrentan preguntas existenciales: ¿siguen siendo viables en un mundo que ya no premia la globalización sin restricciones? ¿Pueden adaptarse a la nueva geopolítica del comercio o están destinados a la irrelevancia?
Creada en 2011 por Chile, Colombia, México y Perú, la Alianza del Pacífico se concibió como un bloque ágil, con reglas claras para el libre comercio y la inversión extranjera. En su mejor momento, representó el 41% del PIB de América Latina y el Caribe y más del 50% de su comercio exterior. Pero la crisis política en Perú, las tensiones comerciales en México y el giro proteccionista de Colombia han debilitado su coherencia interna.
Si bien mantiene acuerdos estratégicos con mercados asiáticos como Singapur, su capacidad de acción se ha reducido en un mundo donde las cadenas de suministro están siendo reconfiguradas. Estados Unidos, en su intento de reducir la dependencia de China, ha promovido el "friendshoring"—la relocalización de industrias en países aliados—, una oportunidad que México ha aprovechado parcialmente. Sin embargo, el resto del bloque no ha logrado articular una respuesta común para beneficiarse de esta tendencia.
El Mercosur, fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, nació con la promesa de convertirse en un mercado común, pero desde sus inicios ha estado marcado por la rigidez normativa y las tensiones políticas. Si bien representa casi el 70% del PIB de Sudamérica y un mercado de 295 millones de personas, sigue operando bajo esquemas proteccionistas que limitan su competitividad global.
Su relación con la Unión Europea es un claro ejemplo de esta contradicción. Tras más de dos décadas de negociaciones, el acuerdo comercial entre ambos bloques sigue estancado por disputas ambientales y proteccionistas. Mientras tanto, China ha consolidado su posición como el principal socio comercial del Mercosur, comprando más del 30% de sus exportaciones en 2023. Pero esta dependencia es un arma de doble filo: en tiempos de desaceleración económica china, los países del Mercosur sufren caídas en sus ingresos, como ocurrió con Brasil y Argentina en el último año.
Por otro lado, Uruguay ha comenzado a desafiar la estructura del bloque al buscar acuerdos bilaterales fuera de Mercosur, lo que ha generado fricciones con sus socios. Si esta tendencia se mantiene, el bloque corre el riesgo de fracturarse o volverse irrelevante en un mundo donde los acuerdos comerciales deben ser ágiles y estratégicos.
En la nueva economía global, el comercio ya no es solo un mecanismo de crecimiento, sino una herramienta de poder. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, las sanciones contra Rusia y la crisis de semiconductores han demostrado que la seguridad económica es ahora una prioridad estratégica. Europa busca reducir su dependencia energética, mientras que Asia diversifica sus rutas de suministro.
Para América Latina, este escenario plantea una pregunta clave: ¿cómo insertarse en un mundo donde las grandes potencias buscan reforzar sus esferas de influencia? China ha expandido su presencia en la región con inversiones en infraestructura y minería, mientras que Estados Unidos ha comenzado a recuperar terreno con proyectos como la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas.
El auge de los BRICS, con la reciente inclusión de Argentina, también sugiere un posible cambio en la arquitectura del comercio global. Si bien aún es incierto el impacto de este bloque, su capacidad para financiar proyectos y su alineación con economías emergentes podría ofrecer una alternativa a la tradicional dependencia de Occidente.
Para que la Alianza del Pacífico y el Mercosur logren mantener su relevancia en un mundo donde el comercio se redefine constantemente, es necesario adoptar estrategias más pragmáticas y flexibles. El Mercosur, con su estructura rígida, enfrenta el desafío de actualizar sus reglas internas. Hasta ahora, sus miembros han estado atados a una norma que exige el consenso del bloque para negociar acuerdos comerciales externos, una camisa de fuerza que ha limitado su expansión. Uruguay ya ha comenzado a desafiar este modelo al buscar acuerdos bilaterales por su cuenta, y Brasil, con su peso económico, podría seguir un camino similar si el bloque no se moderniza.
Mientras tanto, la Alianza del Pacífico tiene ante sí una oportunidad única con la tendencia del nearshoring. La reubicación de industrias desde Asia hacia territorios más cercanos a los mercados de consumo, especialmente Estados Unidos, representa un enorme potencial para México y Colombia. Sin embargo, para aprovechar esta ola de inversión, estos países deben garantizar condiciones favorables, como incentivos fiscales, estabilidad política y un marco regulatorio claro que inspire confianza a las empresas. Sin estos elementos, el atractivo del nearshoring podría diluirse, y los inversionistas buscarían destinos más estables.
Otro gran reto es la diversificación de mercados. América Latina sigue anclada en un modelo extractivista, exportando principalmente materias primas como petróleo, soja, cobre y litio. Aunque estas industrias son esenciales, la región necesita ampliar su capacidad productiva hacia sectores de mayor valor agregado. La manufactura, la tecnología avanzada y la digitalización de la economía no pueden seguir siendo prioridades secundarias. La clave para reducir la vulnerabilidad económica radica en apostar por industrias con mayor resiliencia a las fluctuaciones de los precios internacionales.
En un contexto donde la globalización ya no es un proceso lineal ni garantizado, la única alternativa viable para estos bloques es la adaptación. Quedarse atrapados en esquemas obsoletos solo asegurará su irrelevancia en un mundo donde la rapidez y la flexibilidad son las nuevas monedas de cambio.
Los bloques comerciales de América Latina se encuentran en una encrucijada. Pueden modernizarse y adaptarse a la nueva geopolítica del comercio, o pueden quedar atrapados en la inercia y volverse irrelevantes.
La Alianza del Pacífico tiene la ventaja de su flexibilidad, pero necesita recuperar cohesión. El Mercosur, por su parte, sigue siendo un gigante económico con los frenos puestos. Si ambos logran evolucionar y redefinir sus estrategias, podrían consolidarse como actores clave en la economía global. Pero si siguen operando con las reglas del pasado, terminarán siendo espectadores en un mundo donde la integración ya no es solo una opción, sino una necesidad para la supervivencia económica.