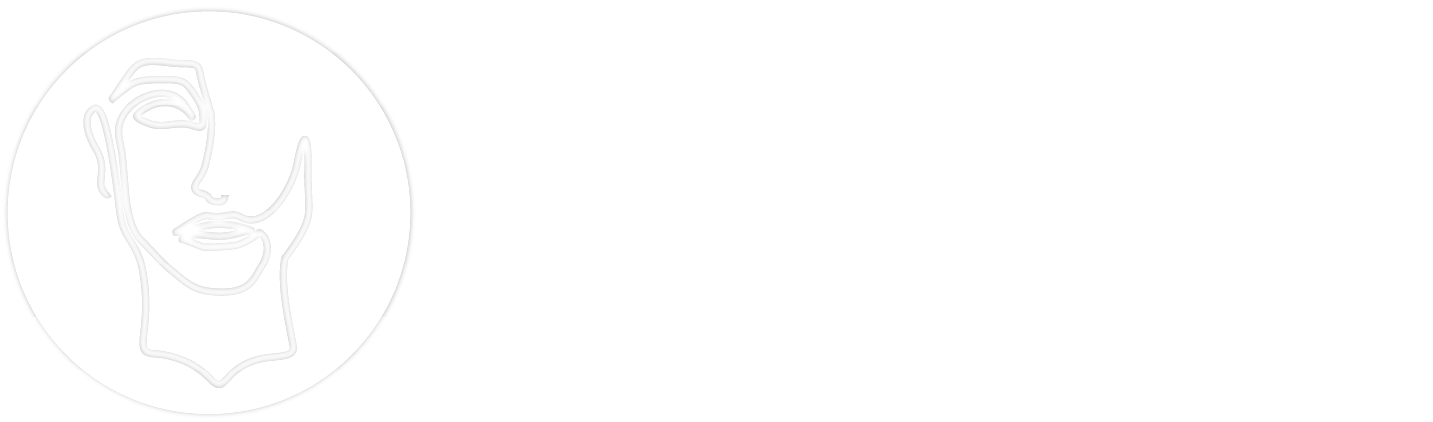Un jueves, en la punta del Monte Sion, Jesús convocó a sus apóstoles a la Última Cena que habría de celebrar antes de morir y de ascender de vuelta al reino de los cielos. Desde entonces, ese jueves se llama Jueves Santo. No se sabe qué comieron, aunque hay un viejo e inútil debate sobre si en los platos de La Última Cena, de Leonardo da Vinci, es anguila o cordero. Si nosotros no tenemos noticia alguna de qué había en esa mesa, mucho menos la tuvo Da Vinci, que de seguro se contentó por algo verosímil: cordero de seguro había en Jerusalén, y anguila también, porque Jerusalén estaba equidistante del Mar Mediterráneo y del Mar Muerto. Pero sí se sabe con seguridad que había pan y vino, porque con ellos Cristo ofició la Eucaristía, y reveló los llamados misterios divinos, que son su cuerpo, el pan, y su alma, el vino. En el fresco de Da Vinci, y en varias otras representaciones renacentistas de la Última Cena, aparece ese pan, parecido a cualquier pan, y entonces sobre eso los historiadores están de acuerdo. Sin embargo, el pan en el Medio Oriente en el siglo I no pudo haber tenido levadura. Tenía que ser un pan plano. Con eso, los historiadores podrían armar otro debate insignificante. ¿Y el vino? ¿Era tinto o era rosado?
Todos esos debates a los que muchos historiadores contemporáneos se dedican para no tener que investigar de verdad, son de entrada inútiles, porque lo importante no es si en la mesa de la Última Cena había mantequilla o margarina, o si los apóstoles, después de comulgar y dar las gracias ‒de donde viene la palabra eucaristía‒, prendieron un cigarrillo para hacerle espacio al postre. La importancia de la Última Cena es simbólica, tan simbólica que los mismos evangelios se contradicen tanto en los detalles que parecen hacerlo a propósito, para impedir a los lectores una fácil lectura literal y concentrarse en la cara de la anguila en vez de hacerlo en lo importante en realidad.

Al parecer, en la época de la Última Cena el pan se hacía sin levadura y por eso habría sido plano, contrario al retratado por los pintores del renacimiento.
En esa cena, Cristo reveló los misterios divinos, que son su cuerpo y su alma, e hizo comulgar a los apóstoles. Es por eso que la Iglesia Ortodoxa llama a la Última Cena la Cena Mística. A raíz de las interpretaciones de este episodio, la Iglesia Ortodoxa llegó a existir, muchos siglos después, como una Iglesia independiente.
Según el Evangelio de Juan, entre las variadas noticias que Cristo dio a los apóstoles esa noche, como la terrible traición de Judas, estaba la anunciación de un próximo vocero de Dios que visitaría la Tierra después de él, llamado Paracleto. Esto causó enormes problemas de doctrina en los primeros cuatro siglos de la era de Cristo, porque complicaba la simple redondez de la Santísima Trinidad, en la que el tal Paracleto no tenía un lugar evidente. A raíz de eso, los padres de la Iglesia establecieron el dogma de la Trinidad, conformada por Padre, Hijo y Espíritu Santo, como todos sabemos. Los tres comparten la esencia de Dios, como una unidad, y ninguno de los tres está en una relación superior frente a Dios respecto a otro. Así quedó establecido en el Credo, que se oficializó en el Concilio de Nicea, en el año 325, y que romanos y ortodoxos pusieron en práctica de inmediato. Sin embargo, algunos siglos después, hacia el año mil, los papas trataban de hallar la manera de subordinar las iglesias orientales a la romana, y encontraron la excusa perfecta en una remodelación del Credo, al que le añadieron la famosa cláusula filioque, que establece que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo también. Esto molestó sobremanera a los ortodoxos, que no podían admitir que Cristo gozara de los poderes de Dios en ambas direcciones, es decir, que fuera creación de Dios y a la vez creador del Espíritu Santo, porque de serlo así, no tenían manera de condenar muchas sectas esotéricas griegas, turcas y siberianas que pretendían usar la experiencia mística para derivar de ella poderes prodigiosos.

Durante la Ultima Cena, Cristo reveló los misterios divinos e hizo comulgar a sus apóstoles.
Entonces, los ortodoxos se opusieron a la Cláusula, y los romanos se empecinaron en añadirla, y así, en el año 1054, ocurrió el Gran Cisma de Oriente, del que aún hoy vivimos las consecuencias. El Papa romano y el Patriarca de Constantinopla se excomulgaron el uno al otro y se consideran cada uno el verdadero Padre de la única Iglesia Católica.
Este es otro de los cientos de ejemplos de la historia de la religión que demuestra que el modo de ser de la Iglesia se debe más a intereses individuales o colectivos, que a verdades expresadas en la Biblia y sus interpretaciones. Además, todo obedece a diversos contextos históricos y políticos, que se vuelven en excusa para simular que los debates son teológicos y no tienen nada que ver con el poder.
Otro debate originado en la Última Cena, que además ha cobrado su mayor importancia en los últimos cincuenta años, es el del papel de Judas en la vida de Cristo. Durante la cena, según todos los evangelistas, Cristo anuncia la traición de Judas, que ha aceptado treinta monedas de plata por parte de los romanos. El imaginario occidental lleva dos mil años pintando a Judas Iscariote como símbolo supremo de la traición en general, y son raros los casos históricos en que un texto toma una mirada original al respecto. En los años cincuenta, sin embargo, se encontró en Egipto el llamado Evangelio de Judas, que es anterior a algunos de los Evangelios del Nuevo Testamento, y que narra, en una traducción copta del griego, la muerte de Cristo desde el punto de vista de Judas. El evangelio hace parte de la biblioteca de Nag Hammadi, gran parte de la cual sólo se halló hasta los años setenta, y propone una mirada del todo distinta del problema. Según ese evangelio, la parte más importante de la vida de Cristo, su Crucifixión y posterior Resurrección, no habrían ocurrido de no haber sido traicionado por Judas. Así, entre todos los profetas que andaban por Judea para predicar al verdadero Dios, Judas fue el único indispensable en realidad, y no Cristo, y entonces habría sido en él en que Dios encarnó.

En los años cincuenta se encontró el evangelio de Judas, en el que diría que Dios reencarnó en verdad en Judas para ayudarle a Jesús a ser crucificado.
La historia, puesta así puede parecer todo lo blasfema que queramos, pero tiene gran coherencia. Sin embargo, la historia de la religión católica no es la historia de la realización de los mandatos de la Biblia, sino la de la interpretación interesada y contradictoria de sus pasajes, con claros fines políticos y económicos. Un sabio medieval dijo una vez que el problema con la lectura de la Biblia no es el de leerla de manera simbólica o literal, sino el de entender que por más literal que sea, ningún ser humano tiene la inteligencia suficiente para comprenderla. Tal vez, si todos los padres de la Iglesia hubieran pensado de este modo, las cosas habrían resultado muy distintas.