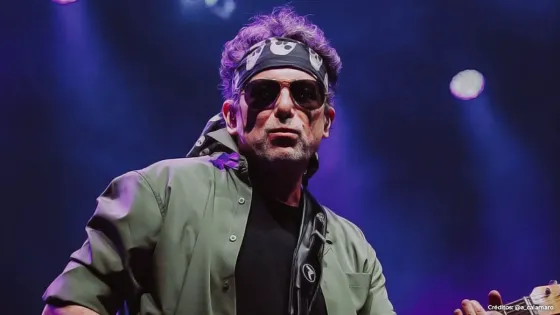En Nueva Venecia no hay baños, no hay letrinas, solo un hueco y debajo del hueco los peces saltan. Hace unos años el expresidente Ernesto Samper pidió con urgencia un sanitario durante una visita al pueblo. Nancy Gutiérrez, la mujer que lo atendía, lo llevó en una canoa a su casa y le mostró el orificio. El mandatario buscó con los ojos y no demoró en darse cuenta del método de evacuación.
Al pueblo han llegado en lancha equipos de sonido, computadores, cortinas, pero no se ha visto un sanitario. Todo lo recibe el agua y se lo lleva. Las calles, como la Venecia italiana, son pavimentadas de mar y los habitantes se desplazan en canoas cuales gondoleros, pero en pantaloneta, descalzos y sin un ápice de acento y fenotipo italiano.
Jesús Suárez, el historiador de Nueva Venecia, dice que a mediados del siglo XIX empezó la ocupación de este territorio. En realidad no se sabe quiénes fueron los artífices de dicha ocupación ni las razones que los motivaron a poblar ese pedazo de mar muerto. Llegaron algunas familias y con ellos la madera para la construcción de las primeras viviendas. Así surgió “El Morro”, que décadas más tarde pasó a convertirse en Nueva Venecia.

El cambio de nombre se remonta a 1930, cuando un militar soltero y retirado, llamado Ismael Ambrosio Moreno, partió del centro del país hacia la Ciénaga para vivir sus últimos años como pescador. Al llegar, la imagen del caserío en la mitad del mar le recordó la ciudad italiana que conoció mientras prestaba servicio y allí construyó su casa, con ayuda de los baquianos. Después de vivir varios meses en El Morro, convidó a todos a una reunión en la que les mostró una foto de Venecia. Nadie en el pueblo conocía esa ciudad pero se sintieron identificados. Ese día cambió el nombre del lugar.
El recorrido para llegar a Nueva Venecia comienza en Tasajera, un pueblito caliente y polvoriento ubicado en el departamento de Magdalena, entre el océano Atlántico y La Ciénaga. Allí, media docena de pasajeros, abordamos una lancha conducida por Jorge Guarín, un hombre que supera los cincuenta años y con el rostro de pescador, cuarteado por el viento y el sol.
Comenzamos a atravesar la Ciénaga. Detrás de nosotros, Tasajera desaparece hasta convertirse en un punto azul y lejano. El eco de los vendedores de camarón y pescado se torna cada vez más confuso, hasta mimetizarse con el sonido del motor y de las olas que se estrellan con la embarcación.
Al principio parecemos navegando a la deriva en un océano sin horizonte. Luego cruzamos laberintos de mangle. Al anochecer por fin aparece Nueva Venecia, anclada en medio de Ciénaga.
Hay luna nueva. Todo parece encerrado en una burbuja negra donde no se sabe dónde termina el mar y comienza el cielo. Una burbuja caliente inundada de acordes de vallenato que salen de los parlantes del billar.
Las 286 casas, construidas como grandes cajas de madera de todos los colores, están dispersas en el agua. Los bombillos de los pórticos iluminan a los gondoleros costeños que van y vienen con sus canoas. Cuando cruzan frente a nosotros saludan con una sonrisa que les alegra todo el rostro, menos los ojos, que parecen cubiertos por un manto de melancolía.
Desembarcamos en la casa de Nancy Gutiérrez. La luz naranja de la casa también resguarda ese sentimiento, al igual que las paredes de tablón sin pintar, el sofá deformado por años de sentadas y el cuadro del Sagrado Corazón cubierto de polvo.

El agua, la más vital de las necesidades del ser humano es un monopolio que controla la vecina de Nancy. Todas las mañanas manda a traer agua de un afluente ubicado a dos horas de recorrido en dos canoas cerradas en la parte superior. Enseguida le aplica cloro, lo revuelve, espera a que se asienten los bichos y luego vende el balde a 200 pesos. Aunque todos critiquen a la señora y sus precarios métodos de purificación, ahí llegan, en fila y calladitos, los habitantes a comprar, mínimo, dos baldes diarios. No tienen otra alternativa.
Nancy se sienta en el sofá. Su rostro, que mostraba una sonrisa, ahora se muestra afligido. Tras un suspiro me cuenta que hay días en que despierta con ganas de marcharse a Barranquilla, pero sin ella no hay nadie que alivie las dolencias del pueblo. Nancy es la única enfermera. Hace dos años fue inaugurado el Centro de Salud, pero no vino ni ha venido un médico que lo estrene. Ahora está cerrado y abandonado. La última vez que vino un médico se regresó a su ciudad a los pocos días, prometiéndole a la población volver con más colegas suyos para iniciar una jornada de salud. Ya ha pasado el tiempo y no se ha sabido nada del doctor.
En los partos las mujeres son atendidas por sus propias hijas cuando la partera del pueblo, una mujer de 78 años flaca al extremo, no alcanza a llegar al alumbramiento. Muchas niñas no saben leer ni escribir, pero saben cómo cortar un cordón umbilical.
“¿Ya vio cómo están los niños?”, se queja la enfermera, “da pesar verlos”. La mayoría sufre de desnutrición. “Hay algunos que con seis o siete años tienen los dientes podridos ¡imagínese! ¡Podridos! Todo porque están mal alimentados”. El mayor problema es por el agua. Los niños se meten a nadar debajo de las casas, en medio de los desperdicios, y luego vomitan.
Unos golpes desesperados en la puerta interrumpen la conversación. Al abrir, una mujer entra con un niño en los brazos al que le corre un hilo grueso de sangre por la frente. El accidentado llora. Sus lágrimas se tiñen de rojo haciendo más escandalosa la escena. Quince minutos antes cayó de bruces contra la punta de una canoa.
“Hay que hacer puntos”, dice Nancy, “unos tres”. De un escaparate viejo de hospital saca una bandeja con varios implementos para hacer la sutura. Al darse cuenta, el niño llora aún más y se aferra con todas la fuerzas al cuello de su progenitora. Nancy espera. Después de haberles cosido la cabeza a más de veinte niños del pueblo, ya sabe que el procedimiento inicia con una pataleta.
A las siete de la mañana Nancy afana a su hijo para que desayune. El niño abandona la comida y se tercia un morral con los libros de la escuela. En el umbral de la casa espera la ruta escolar, una lancha más grande de lo común cargada de niños, todos vestidos como él, con una sudadera verde. Según cuenta Nancy, como este año casi no hay niños estudiando ni profesores que enseñen, mezclan en un aula a todos los alumnos. Es así cómo los grandes aprenden a leer y escribir todos los años, y los más pequeños ven conocimientos de cuarto o quinto de primaria.
En la lejanía se ven grupos de hombres que lanza la atarraya al tratar de conseguir el alimento del día. Viven de vender pescado en los pueblos de la Ciénaga. El invierno ha traído algunos peces, pero cada vez son más escasos. En época de verano las aguas se calientan y lo único que logran capturar son unos pocos sábalos extraviados.
Los pescadores sin tener nociones de meteorología conocen su cielo y saben cuándo va a llover, cuando empieza el invierno y el verano y cuando se acerca una tormenta fuerte capaz de derribar los techos de las viviendas. Frente a esto último los habitantes se arman con ollas, palos y hasta revólveres, los niños alistan sus gargantas y al unísono empiezan a hacer ruido hasta que se aleje la tormenta.
Jesús Narváez cuenta que hace dos décadas vivía en el pueblo una bruja llamada Blasina Nieves, que tenía el poder de manipular el espíritu del tiempo y de curar ese mal en los niños que nadie conoce pero que se llama mal de ojo. Blasina invocaba las fuerzas de la naturaleza, la lluvia caía por solicitud suya y los peces también atendían su llamado. Un día desapareció en una lancha y al poco tiempo acaecieron los males.

Los más realistas arguyen que la escasez viene desde la época en que se construyó la carretera entre Barranquilla y Santa Marta. La obra obstaculizó la salida del agua de la Ciénaga hacia el mar y ocasionó la mortandad de centenares de miles de especies acuáticas y la devastación de más de 25.000 hectáreas de manglar.
Desde la fundación hasta 1997, el caserío estuvo estancado en el tiempo. No llegó el progreso, pero tampoco la violencia. Era un punto olvidado y ajeno a los sucesos del país. El Estado no sabía de la existencia de aquel pueblo. No se conocía la barbarie guerrillera o paramilitar. Los habitantes vivían como los hombres de las cavernas: sin luz, sin agua potable, sin servicio telefónico, pero en paz.
En mayo de 1998, Ernesto Samper, el Presidente de la República de aquel entonces, arribó al caserío seguido de una comitiva de medio centenar de personas entre escoltas, periodistas, autoridades departamentales y el alcalde de Sitio Nuevo, cabecera municipal de Nueva Venecia. Con el pueblo reunido en la escuela propuso instalar el cableado eléctrico. A los meses siguientes llegaron en canoas ingenieros, electricistas y kilómetros de cable. El día que llegó la luz, los pobladores prendían y apagaban los bombillos y los pescadores que estaban retirados decían que las casas brillaban como luciérnagas. Esa fue la última vez que un político visitó Nueva Venecia.
En las puertas todavía hay panfletos de los candidatos que se postularon a las últimas elecciones de congresistas, de los que ninguno se apareció por el caserío. Solo mandaron emisarios a empapelar las puertas y las ventanas. Para los políticos, hacer campaña en estas tierras es como botar el dinero al mar. De las dos mil personas que habitan aquí, menos de la mitad tiene edad para sufragar y como no hay mesas de votación, son pocos los que se trasladan a Sitio Nuevo.
Ni siquiera la iglesia se salvó de la roya electoral. En la fachada se ven los rostros sonrientes de los candidatos sobre las manchas porosas de humedad que recubren el templo, abandonado porque el sacerdote viene a celebrar misa sólo en Semana Santa y Navidad. El resto del año, la casa de Dios está a la merced de las lagartijas, los sapos y los politiqueros.
Una madrugada de noviembre de 2000, arribaron al caserío cinco lanchas con paramilitares. De casa en casa iban y golpeaban las puertas. Cuando lograban que les abrieran se metían y sacaban a culatazos y patadas a los hombres que encontraban. Treinta fueron los desdichados que fueron apelotonados frente a la iglesia. Treinta fueron los que murieron aquella madrugada. Las mujeres no tenían más remedio que esperar en sus casas el disparo que anunciaba la viudez.
Cuando amaneció, los muertos fueron llevados en canoas a Sitio Nuevo para ser enterrados. Detrás de los muertos iba una peregrinación de todos los habitantes que prometieron no regresar. Nueva Venecia se convirtió en un pueblo fantasma. A los diez días regresaron los primeros después de buscar un futuro en los pueblos de tierra firme y de no hallar si quiera lo del diario. A los dos meses ya habían regresado casi todos. Se dieron cuenta que el miedo es más fácil de aguantar que el hambre.
“De verdad eran inocentes. Es que en este país no hay necesidad de ser culpable para que lo maten a uno”, comenta Isidro, uno de los hombres que se salvó aquella madrugada porque se lanzó al agua por el hueco del baño cuando oyó que los paramilitares empezaban a golpear en su puerta.
A Venecia, la italiana, llegan millones de turistas al año a los carnavales, y parejas de enamorados a eternizar su amor sobre una góndola. A Nueva Venecia, la nuestra, la colombiana, no llega nadie, solo papeles con el rostro sonriente de los políticos y litros de aguardiente que apaciguan la zozobra de los gondoleros.