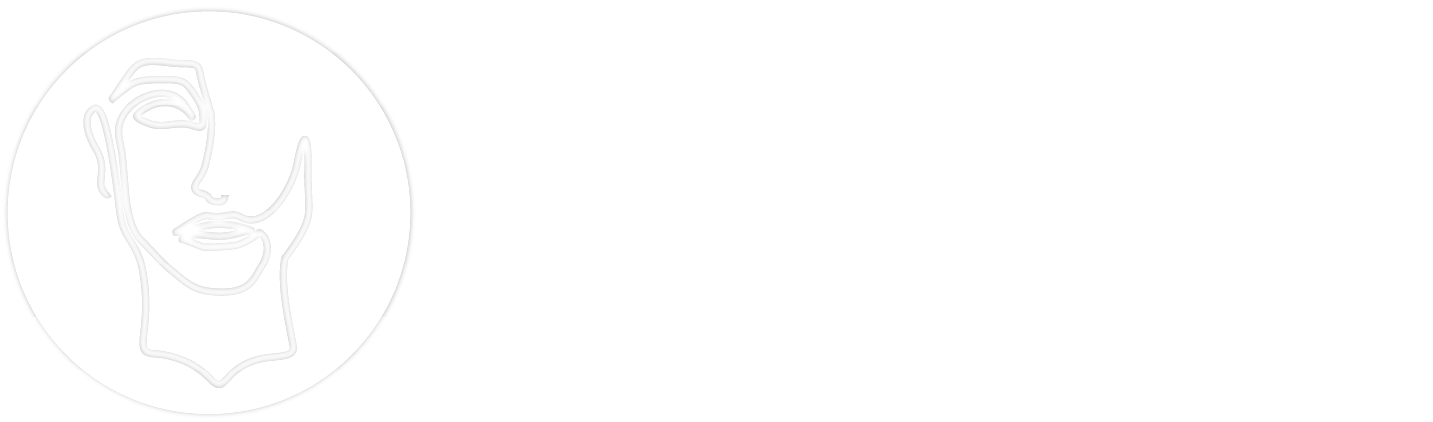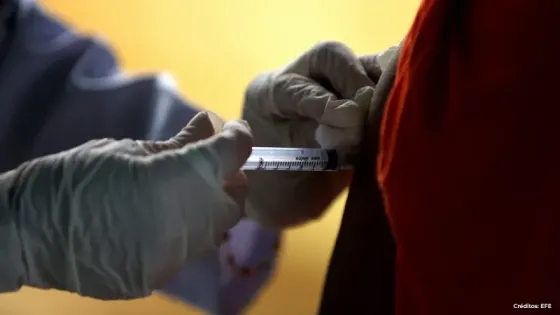Cuando Víctor Hugo publicó Fantine, el primer capítulo de Los miserables, los más admirados escritores de la Francia del momento salieron de inmediato a condenarlo, en público y en privado. Flaubert dijo que no había en él ni grandeza ni verdad; Baudelaire dijo que era de mal gusto; d’Aurevilly dijo que era vulgar; Taine dijo que no era sincero. Sin embargo, el libro se agotó en cuestión de días, no sólo en Francia sino en todos los países de Europa en que había sido lanzado simultáneamente, ya traducido, en un intento de la casa editorial Lacroix and Verboeckhoven de adelantarse a las tácticas comerciales de las editoriales de este siglo. A los lectores comunes les pareció excelente, y con la misma velocidad con que devoraron el primer libro devoraron todos los demás.
Ese estado de cosas se mantuvo durante mucho tiempo. Victor Hugo, un republicano confeso, ocupó altos cargos mientras duró la república, ingresó a la Academia de Letras francesa, recibió cuanto honor puede recibir un escritor en vida. Su reputación provenía más de sus opiniones políticas y de su poesía temprana, tenida como la más alta poesía escrita en francés hasta el momento, que por sus novelas, que hasta entonces eran Nuestra Señora de París y Los Miserables. Pero habrían de volverse muchas más, pues Víctor Hugo seguía escribiendo a pesar de la hostilidad con que los expertos lo leían.
Años después, cuando cayó la República y Napoleón III adquirió el control total del gobierno, Victor Hugo huyó, quedándose finalmente en la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha. Entonces sus novelas posteriores, con las que no había logrado alcanzar el éxito de Los miserables, empezaron a venderse mucho mejor. Después, el Vaticano condenó algunas de ellas y publicó cientos de artículos en su contra. Desde que los mecenas renacentistas pasaron de moda, no han existido promotores más efectivos para los escritores que el Papa y los dictadores, pues tener una novela prohibida o censurada es el camino más directo al éxito y a las ventas. Desde el siglo XX, además, es la manera más fácil de ganarse un premio Nobel. Pero en esa época no había premio Nobel, y a Víctor Hugo le tocó contentarse con vender cientos de miles de copias.
Los críticos y los autores, sin embargo, no lo habían perdonado, porque las críticas de su obra no habían sido parte de una artimaña política ni motivados por los celos. Eran la opinión sincera de unos escritores ya más que consagrados, que lo encontraban mediocre. A Hugo las ventas le daban un sentido de seguridad, y aunque suele ser fácil ignorar la opinión de los críticos “especializados”, pues siempre erran más de lo que aciertan, y nadie ha acabado de convencerse de la legitimidad de su oficio, de seguro no lo fue para Víctor Hugo, siendo que sus detractores no eran Harold Bloom y George Steiner, sino Flaubert, Baudelaire y d’Aurevilly, a quienes Hugo no tenía más remedio que admirar.
Pasados treinta años de exilio, la República volvió a Francia, y con ella, triunfal como un prócer, volvió Víctor Hugo, directo al senado. Los últimos días de su vida los pasó fracasando en política y escribiendo poco, deprimido por la muerte temprana de algunos de sus hijos, y las calamidades de otros. Ni siquiera los exagerados honores que se le hicieron fueron capaces de restaurarlo del todo, y Víctor Hugo murió sentado en el balcón de su casa.
Tras su muerte, y la de los demás escritores de su generación, su obra fue admirada cada vez más por parte de los especialistas, y leída cada vez menos. En el proceso, alcanzó a determinar las tradiciones literarias de varios países, sobre todo de los suramericanos, en que a inicios del siglo XX el complejo de inferioridad produjo cientos de francófilos desaforados, quienes, a manera de celebrar la independencia de España, subordinaron su literatura a la de Francia. De ahí viene la tradición de la “gran novela” latinoamericana, de la que ya no quedan sino unos pocos anacrónicos viejos.
Hoy, paradójicamente, la academia considera a Víctor Hugo un genio insuperable, y le dedica tesis de doctorado, libros en tres tomos, biografías desde todo ángulo posible, cartas de amor en revistas indexadas, nombres de departamentos, cátedras y bancas en los parques, y en la calle, aunque muchos han oído hablar de Los miserables y reconocen el dibujo de la indefensa Cosette con la escobita, no lo lee nadie. Los libros tienen su propio destino.