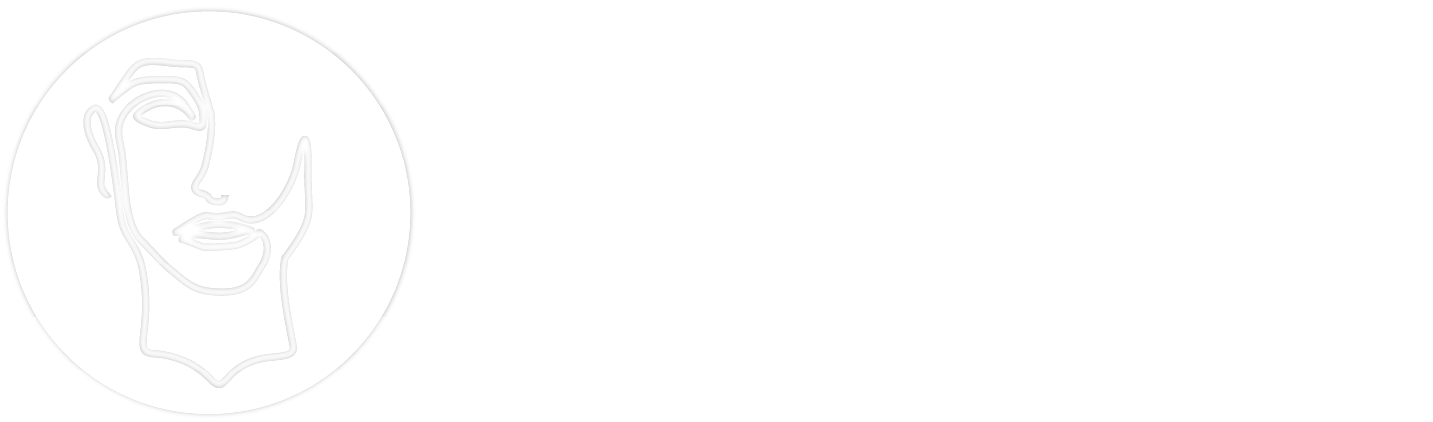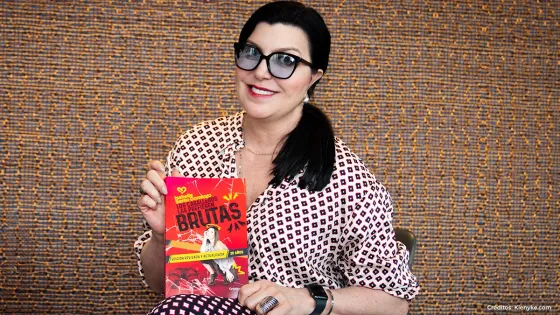Hay mapas que no están hechos de calles, sino de miedos. En el país existen territorios reconocidos por su estigma antes que por su ubicación geográfica. Sectores enteros nombrados con eufemismos que se repiten en la conversación urbana: zonas “calientes”, barrios “complicados”, comunas “rojas”. Lo curioso es que no siempre coinciden con los lugares más violentos, sino con aquellos donde se acumula mayor desigualdad, mayor abandono institucional y mayor distancia simbólica respecto al poder. En otras palabras, es donde la marginalidad es señal distintiva y la percepción del riesgo se intensifica. Así, el miedo no solo se vive: se distribuye.
La forma como experimentamos el peligro no es uniforme. Un delito cometido en una zona de altos ingresos no se percibe igual que ese mismo delito en una zona popular. Tampoco la reacción institucional es la misma. En muchos sectores, una serie de hurtos, por ejemplo, con arma blanca puede desencadenar una intervención masiva de la Policía. En otros, el mismo hecho ni siquiera se denuncia. Esto no es casual. Está determinado por una estructura de poder urbano que naturaliza la idea de que unos territorios merecen protección y otros, vigilancia. Como planteó la antropóloga y catedrática Teresa Caldeira en “City of Walls”, las ciudades latinoamericanas han construido una “retórica del miedo” que justifica el cierre de espacios, la vigilancia extrema y la fragmentación urbana. Así se levantan muros reales, y simbólicos entre “los que deben cuidarse” y “los que deben ser controlados”.
La desigualdad produce exclusión económica y territorios del miedo sin espacio público protegido, sin iluminación, sin centros culturales, sin rutas de transporte seguras. Allí, incluso si no hay delitos frecuentes la vida cotidiana está marcada por la sensación de riesgo. Es la inseguridad estructural: no la que se mide por número de hurtos, sino por la ausencia del Estado en sus funciones más básicas. La percepción del riesgo nace más allá de la experiencia directa del crimen, se origina también desde el abandono repetido, el silencio institucional, el deterioro visible, y como toda percepción sostenida en el tiempo, se vuelve creencia colectiva. Se instala como verdad.
Pero hay algo más. La segregación se manifiesta con miedo dentro de los territorios excluidos y fuera de ellos. Las clases altas tienden a sobrestimar el riesgo que proviene de sectores populares. Se refuerzan estereotipos: el joven de barrio es visto como sospechoso, el migrante como amenaza, el territorio pobre como zona roja. Esta sobrerreacción deriva en políticas públicas basadas en el control, no en la prevención. Patrullajes selectivos, vigilancia desproporcionada, allanamientos masivos, intervenciones militares. La seguridad termina aplicada como un castigo al territorio, no como un derecho ciudadano.
Lo más preocupante es que esta lógica se ha normalizado. Incluso las comunidades que habitan esos sectores comienzan a reproducir los mismos imaginarios. Se autoperciben como inseguros, como potenciales víctimas o incluso como actores inevitables del conflicto. Esto reduce el tejido comunitario, disminuye la denuncia, refuerza la desconfianza entre vecinos y desarticula la participación ciudadana. La percepción de riesgo genera miedo y resignación.
Bajo esta realidad, el diseño de políticas de seguridad requiere una mirada completa al mapa que incluya los puntos de calor delictivo y las zonas de abandono, de exclusión, de estigmatización. Un mapa que reconozca que la inseguridad también se reproduce cuando se niega el derecho al entorno digno. Cuando un joven tiene que caminar diez cuadras para encontrar un parque iluminado, o cuando una madre sabe que ningún patrullero pasará por su calle si su hijo desaparece, la seguridad no se ha roto por un delito: ya estaba rota por diseño.
Es hora de corregir esa arquitectura del miedo y así repensar las ciudades desde la equidad territorial, la inclusión social y la presencia estatal sostenida, para transformar el control en cuidado, porque como señala Caldeira, los muros que levantamos para sentirnos seguros amplifican lo que tememos. No basta con proteger a los que ya están protegidos, hay que garantizar condiciones de seguridad donde nunca han existido. Eso implica inversión, reconocimiento, pedagogía y escucha. Entender que la percepción del riesgo se corrige con elementos estatales que dignifiquen la calidad de vida de los habitantes antes que con estadísticas y cámaras, que resultarían insuficientes al no estar articuladas desde la prevención efectiva.
El llamado es claro: Colombia necesita una política de seguridad que sea, ante todo, una política de integración. Que no refuerce la segregación, sino que la combata. Que no vigile más a los marginados, sino que los incluya. Que no trate al territorio como amenaza, sino como oportunidad. No es solo un reto técnico, es un desafío ético. Allí donde más se margina es donde más debemos proteger con presencia real y sin tanto discurso, un Estado que no llegue a castigar, sino a quedarse.
Y tal vez así, algún día, podamos redibujar esos mapas del miedo. Que los nombres de los barrios no evoquen peligro, sino orgullo. Que los límites invisibles se transformen en puentes. Que la seguridad deje de ser privilegio y empiece a ser derecho. La ciudad segura no es la que encierra a unos para tranquilizar a otros, es la que integra a todos sus ciudadanos con la misma dignidad.