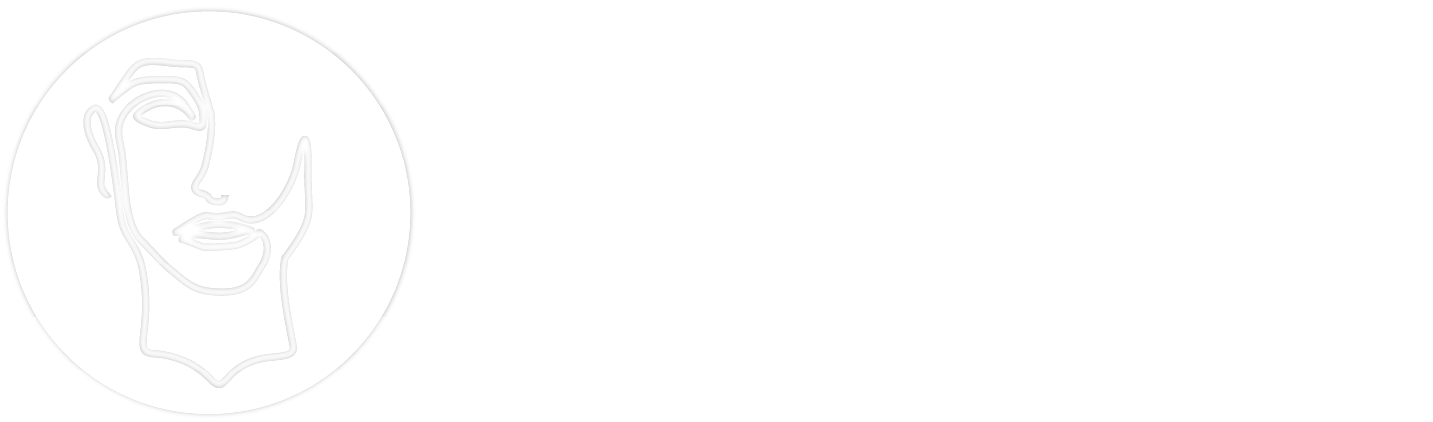Cinco cayucos, embarcaciones tradicionales generalmente de una sola pieza vaciada en el tronco de un árbol, se aproximan a la costa de una pequeña isla en el océano Atlántico. La isla se llama El Hierro, pertenece a España desde 1496 como las otras seis que integran las Canarias, y tiene ese nombre porque la lava volcánica milenaria que cubre buena parte de su superficie, da la impresión a primera vista de enormes piezas de ese material oxidadas a la intemperie y extendidas sobre su suelo. Ciento ochenta y cuatro personas procedentes del África negra en aquellas frágiles barcazas pretenden alcanzar ese día la frontera europea más lejana, por la ruta más peligrosa del mundo.
De hecho, una sexta embarcación que partió desde las costas de Malí con más de una treintena de ocupantes, como estas que ahora son rescatadas por naves de la guardia costera española, desapareció en el mar. Es la noche del sábado 28 de diciembre de 2024; y solo esa semana, con éstos, son cerca de 400 los refugiados que las autoridades han rescatado en la ruta canaria. El año está a punto de acabar y ya se puede intentar un trágico balance de esta aventura para cambiar de vida.
Según la ONG Caminando Fronteras, en 2024 murieron 10.457 personas tratando de llegar a España; 9.757 perecieron en su travesía hacia las islas Canarias. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, reduce sustancialmente la cifra; así que con los datos de unos y otros nos encontramos a ciegas. Lo que sí queda claro es que al terminar el año habían llegado a las islas 45.000 emigrantes ilegales, muchos de ellos menores no acompañados. Son las cifras frías para describir una tragedia constante, ininterrumpida, inalterable al día de hoy, y uno de los mayores retos de todos los gobiernos europeos: ¿Qué hacer con los emigrantes ilegales?
El gobierno italiano los quiso llevar a Albania, el de Gran Bretaña a Ruanda, el español anda a la greña con la oposición por el reparto de los menores no acompañados. Y en todas partes los partidos de extrema derecha tienen el argumento como uno de sus caballos de batalla de rechazo y exclusión. En este contexto estalló la dramática crisis de los refugiados sirios, iraquíes, afganos, eritreos y otros países en conflicto. Se trata de la mayor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Al tiempo que proliferan las mafias de trata de personas que pescan en río revuelto. Solo una cosa parece clara, nadie sabe qué hacer y el problema crece como la espuma.
El mismo día de los hechos referidos al comienzo, un diario de referencia de la prensa local se preguntaba en su editorial si España era un país para asilarse. El asilo es un derecho que cotiza a la baja en los países de la Unión Europea no solo por la presencia de partidos populistas en el Gobierno sino por la sensación de inestabilidad y miedo de una sociedad que siente la merma de privilegios obtenidos en los años de vacas gordas.
En solo ocho años —2008-2016— Europa ha sufrido tres crisis graves: fractura del euro, fractura de los refugiados, fractura de la salida de Gran Bretaña, segunda economía europea y fundadora del proyecto europeo. Muchos sienten que es hora de construir otra Europa, la del porvenir para su juventud, un modelo que vuelva a ser ejemplo para el mundo…, ¿y qué pasa con la solidaridad? Los europeos quizá sienten que no está el horno para compartir panes.
Pero al mismo tiempo se enfrentan con una enorme contradicción. En una Europa avejentada y sin perspectivas de aumentar sus índices de natalidad, desde 1989, la emigración es “el componente más importante de su evolución demográfica”. Lo dice el Eurostat annuaire de 2003, y la realidad de hoy no aporta nada que pueda contradecir semejante diagnóstico.
El caso concreto de España desde el punto de vista de la emigración que llega desde África es hoy el de un país desbordado. En el plazo de 18 meses debería adaptarse a un nuevo marco migratorio dictado por la UE, cambiar sus leyes buscando ser más eficiente y también más restrictiva. Se reforzará el concepto de país seguro, al tiempo que se ve claro un objetivo: acelerar las devoluciones de los rechazados.
Lo inquietante de la situación es que el flujo migratorio en el caso de la frontera sur de Europa seguirá imparable, según predicen los datos: de acuerdo con todos los pronósticos, el continente africano será́ el responsable de la mayor parte del crecimiento demográfico mundial, llegando a representar, para 2050, el 25 por ciento del total de la población o, lo que es lo mismo, una cuarta parte de la humanidad. Este crecimiento será́ particularmente alto en el casi medio centenar de países que califica la ONU como los menos desarrollados del mundo. Veintisiete de esos países están en África.
No sabe uno si habrá leyes para contener ese tsunami migratorio.