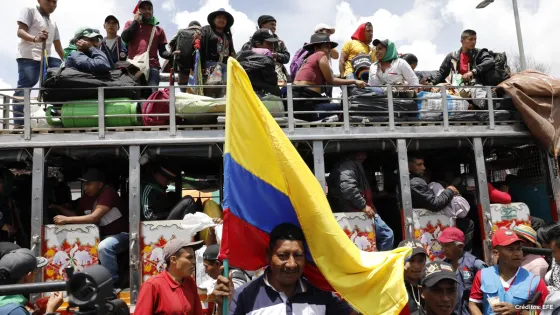Hace años, el director de una productora de televisión coreana me preguntó por qué a los españoles no les gustaba el pollo frito con ensalada de repollo y me dejó perplejo. Yo era entonces corresponsal de Televisión Española en Extremo Oriente y me encontraba en Seúl realizando un reportaje para mi empresa. Según me dijo el hombre, él había estudiado economía en una universidad norteamericana y allí les habían puesto como ejemplo de fracaso empresarial el de Kentucky Fried Chicken en España.
No supe qué contestar y tampoco se me había ocurrido semejante casuística académica hasta ese momento. De todas formas, si el pollo frito con la misteriosa ensalada del coronel Sanders tenía éxito en todo el mundo menos entre los españoles algo tendría ese pueblo que lo diferenciaba de los demás, pensé entonces. Ha pasado mucho tiempo desde que me vi ante semejante enigma; pero las modas cambian, y los gustos de la gente también. Pasé hace poco frente a un establecimiento de KFC en Madrid y no me pareció, por la afluencia de comensales, que se diferenciase mucho de sus competidores en el gremio de la alimentación en la zona.
Si el gusto por el pollo frito ha cambiado en el país será porque muchas cosas han evolucionado a lo largo de los años. Lo único que permanece inamovible entre los españoles es el cainismo de su maldita Guerra Civil. Ése sí no cambia, y hay quienes lo alimentan, lo miman y hacen todo lo posible por ponerlo encima de la mesa cada vez que tienen oportunidad. Y si no es en plan de bronca es de manera más refinada en forma de evocación romántica en libros, películas, programas de radio, televisión, etc.
Yo tengo el privilegio de tener nacionalidad española. Aunque soy un español de segunda, tengo que admitirlo, porque no tengo un abuelo represaliado en la Guerra Civil para exhibir a cada paso a la menor oportunidad. Digo privilegio porque el pasaporte español es, después del japonés y los de Singapur y Corea del Sur, que empatan en segundo lugar, el tercero más poderoso del mundo, y que te permite viajar a 192 destinos sin ningún problema. Paradójicamente, ser español es algo que para muchos vascos y catalanes es una condición poco menos que vomitiva, les produce profundo asco.
A esto se ha llegado porque en la transición política de la dictadura a la democracia a finales de los años setenta, los padres de la actual Constitución española fueron más generosos de lo razonable con esas dos regiones. Dotaron, además, a su sistema político con una ley electoral que les otorga una representación en el parlamento nacional que los ha hecho injustamente árbitros entre los dos grandes partidos —Socialistas y Populares—; y los nacionalistas de esas dos regiones, ventajistas, insaciables y angurriosos como sus pares en todo el mundo, se han aprovechado de esas circunstancias para aislar a buena parte de sus conciudadanos del resto de la nación.
Esta semana sin ir más lejos, con la investidura de nuevo como presidente del Gobierno por parte del socialista Pedro Sánchez, la sociedad española ha sido testigo de un nuevo chantaje del nacionalismo. Un delincuente catalán, fugado de la justicia española a Bélgica, Carles Puigdemont, jefe de un partido cuyos siete votos necesitaba Sánchez para ser elegido, (de nuevo un nacionalista árbitro en Madrid) le puso tales condiciones al socialista, que causa estupefacción el grado de humillación al que éste se sometió. Siete votos en un parlamento de 350 diputados.
Y Sánchez, en su discurso de toma de investidura lo hizo riéndose a carcajadas de su oponente político (Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular) y anunciando que “levantaría un muro” contra una grandísima parte de la sociedad española que está en contra de su trapicheo con el nacionalista catalán. El viejo discurso guerracivilista de las dos Españas, que ignora las razones del adversario político, que descalifica gratuitamente; y sobre todo, que hace lo posible no solo por conservar el poder sino por impedir que el otro llegue a alcanzarlo, aunque tenga méritos y razones para ello.
Es el caso que nos ocupa. Sánchez, con tal de que Feijóo no gobernase (que podía hacerlo pues tuvo más votos en las últimas elecciones), no tuvo empacho en redactar una ley de amnistía con un delincuente fuera de España, pactar asuntos tan graves como la posible imputación de los jueces que condenaron a los independentistas, aceptar un negociador internacional para que medie entre España y Cataluña (como si ésta fuese un estado independiente), condonar a Cataluña una deuda de 14.000 millones de euros, entregarle una red local de trenes pertenecientes al Estado; abrir la posibilidad de un referéndum de independencia en Cataluña, cosa que está prohibida por la Constitución; y, en fin de cuentas, dividir en dos a la sociedad española.
Todo por los siete votos envenenados que necesitaba un político mentiroso, de un pragmatismo cínico, que justifica todo este disparate de consecuencias imprevisibles con la frase con la que lo condenará la historia: “Estoy haciendo de la necesidad virtud.” Y se queda tan pancho.