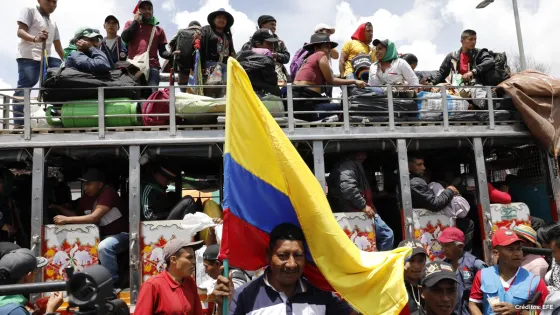A finales del 2021 sonaron todas las alarmas. En las Islas Canarias se batió uno de los récords más crueles que pueda pensarse. El año cerró con la cifra más elevada de fallecidos en la Frontera Sur de Europa, con un aumento del 24% en la muerte de personas migrantes que intentaron llegar ese año a las costas españolas. Más de 1.300 personas desaparecieron o fallecieron entonces en el mar, según una oenegé de derechos humanos de Andalucía.
Estamos hablando de la ruta que desde África Occidental, la más transitada y mortal, lleva a España emigrantes desesperados en busca de una vida mejor. Y el año que ahora termina ha sido de los peores. Según dijo el pasado 16 de diciembre Ylva Johansson, comisaria europea de Interior, en una reunión con autoridades españolas celebrada en Canarias sobre ese drama, desde 2020 a la fecha se habían perdido al menos 7.500 vidas de personas tratando de alcanzar Europa desde el continente africano.
Qué lleva a tanta gente a jugarse la vida atravesando el desierto unos y afrontando el mar otros, y qué consecuencias tiene el fenómeno en los países receptores de esa migración ilegal. Dicho pronto y claro, gobiernos de sátrapas corruptos en África, por una parte; y por la otra, la perspectiva de democracias más frágiles en Europa con el ascenso de políticos que cuestionan el orden liberal que van ganando apoyos en los países ricos. Y no solo en Europa, claro, ahí está llamando Donald Trump a la puerta de la presidencia en Estados Unidos.
La semana pasada, la prensa francesa se hizo eco de una noticia en apariencia intrascendente, de esas que suelen pasar inadvertidas pero que resulta interesante detenerse en ellas. Se trataba de la visita a París de un mandatario extranjero muy apropiada apenas para una nota en las páginas de la crónica social: el presidente de Chad, Mahamat Deby, pasó un día en la capital francesa renovando su vestuario. El señor presidente hizo compras, por supuesto en las mejores tiendas parisinas, por valor de un millón de euros.
Como la mayoría de los mandatarios africanos, este hombre no fue elegido, sino que sucedió a su padre, Idriss Deby, quien se hizo con el poder tras dar un golpe de Estado y fue asesinado más tarde durante una rebelión local. Mahamat, pues, debe la presidencia a papá, de quien heredó también su gusto por el lujo; gusto que se financia con los recursos petroleros del país.
Y el Chad no es más que un ejemplo de la realidad del continente africano en donde se suele ejercer el poder después de haber llegado a él por medio de la violencia. En caso necesario, los candidatos suelen recurrir a milicias que se proclaman islámicas o lo que haga falta para dar al golpe un tinte ideológico. O si es necesario, a mercenarios rusos, que ese es otro aspecto interesante de la situación: el desembarco de China y Rusia en el continente negro.
China abrió el camino en los años 90 impulsada por sus propias necesidades internas. Supo ver las oportunidades que representaba África y hoy sus inversiones allí se acercan a los 500.000 millones de dólares. Rusia por su parte, en un continente en donde los golpes de Estado están al orden del día —siete en los últimos tres años—, se ha posicionado en materia de seguridad. Ya era el principal proveedor de armas y hoy además su presencia militar, sobre todo mediante los mercenarios Wagner, no deja de crecer. A esto se agrega una potencia media como Turquía o la India, que allí también se abre espacio, para completar el cuadro de un desplazamiento de los países occidentales en África.
Esto hace precisamente que para la Unión Europea sea cada vez más difícil negociar con los gobiernos africanos la contención del flujo migratorio ilegal hacia el viejo continente. Problema que implica un aspecto nada desdeñable si se piensa en el panorama de los países africanos: que a las azarosas rutas de ese flujo se apunta la población más joven y sobreviven los más fuertes.
¿Y qué ocurre en una Europa que no puede detener esa avalancha de inmigrantes ilegales? Que crece la extrema derecha. Dos gobiernos tan diferentes como los de Francia y el Reino Unido están en la cuerda floja por la cuestión migratoria. Y, en ambos casos, la extrema derecha ha sido determinante en la nueva legislación.
El triunfo de Giorgia Meloni en Italia no es casualidad. Y que una derecha dura sea la que modele hoy las políticas en Suecia o Finlandia tampoco se debe al azar. Ni lo es el hecho de que crezca en Holanda y no pare de crecer en Francia y Alemania. Por su parte en España, para la derecha moderada del Partido Popular el problema no es el Partido Socialista; su problema es Vox, una formación de extrema derecha con la que ha tenido que pactar en los gobiernos locales.
En La crisis del capitalismo democrático Martin Wolf, editor del Financial Times, dice que, “por una mezcla de razones culturales, sociales y económicas a muchos les molestan los altos niveles de inmigración. Muchos también consideran que los altos niveles de inmigración erosionan el valor de lo que es, para muchos ciudadanos de sociedades de renta alta, el activo más valioso que poseen: la ciudadanía”.
A España, desde donde escribo esta columna, han llegado este año cada día 153 inmigrantes irregulares pidiendo, si no la ciudadanía, sí un puesto de trabajo y las prestaciones que hasta ahora puede permitirse dar, a nacionales y residentes, la cuarta economía de la Unión Europea. Otra cosa es saber cuánto tiempo aguanta esta situación.