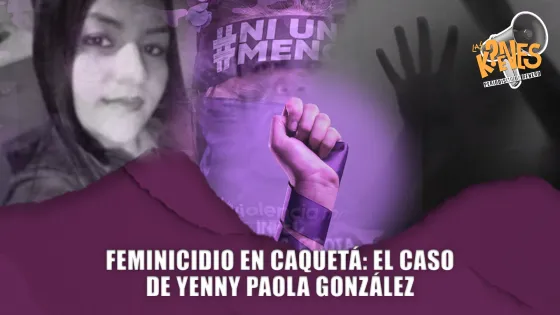Conocí a Juan Manuel Dávila hace aproximadamente 16 años en esa Bogotá universitaria, fría y rumbera de mediados de los noventa, en la que los costeños éramos una cofradía inseparable. Me pareció un muchacho diferente del grupo de samarios con los que solía relacionarse: Dávila era estudioso y dedicado; le gustaban la juerga y la parranda como a la mayoría de las personas en esa época de la existencia, a pesar de lo cual se destacaba por su responsabilidad y disciplina. Recuerdo, como si fuera ayer, los comentarios del grupo de amigos del Magdalena sobre el buen desempeño de Juan Manuel en la universidad y el interés que desde muy temprano mostró por el mundo de los negocios.
Me hubiese gustado creer —por la memoria de aquellos años maravillosos— que la actitud de Dávila frente a Valerie Domínguez, obedecía a los dictámenes de una desafortunada asesoría jurídica; pero no, a juzgar por los hechos, todo hace parte de una estrategia fría y cruel diseñada por él mismo. Dávila es perfectamente consciente de lo ruin que ha sido su proceder. Por ello le fue imposible ocultar su vergüenza, al momento de señalar desde el banquillo de un juzgado a quien fuera su mujer.
El espectáculo de un hombre privilegiado, criado en la abundancia, con apariencia de galán, atlético, diciendo entre muecas que su grácil novia lo agredía físicamente y que, a su vez, era la autora intelectual de un “tumbe” monumental al Estado, fue una experiencia absolutamente repugnante. “¡Además de ladrón, bufón!” —pensé—. Lo que vimos en el estrado fue el remedo de un caballero y la prueba irrefutable de que la gallardía y el honor son conductas en vía de extinción.
Suponiendo que fuera cierto que Valerie fungió como pieza primordial del entramado para asegurar un robo multimillonario a las arcas públicas a través del programa Agro Ingreso Seguro, la obligación de Dávila, siendo participe del ilícito él también, era protegerla. Eso es lo que haría un hombre a carta cabal, con quien fuera su compañera sentimental. Ciertamente encubrirla sería legalmente reprochable, pero a todas luces resultaría éticamente correcto. Hay cosas que definitivamente no se pueden hacer en la vida, y la que hizo Dávila con Valerie es una de ellas.
En la realidad de los indicios lógicos y razonables obrantes en el expediente, no hay que ser un erudito del derecho para llegar a la conclusión de que difícilmente alguien que nunca se ha dedicado a la agricultura y que no era la propietaria del terreno en donde se iba a invertir el mentado subsidio, pueda ser al tiempo la determinadora de semejante entuerto. ¿De manera que toda una familia con tradición agrícola recibe la “ayudita” y se coaliga para urdir un desfalco, y la culpable es Valerie, que es la única de la manada que se dedica a otros menesteres? Absurdo.
La evidencia testimonial y documental prueba en grado de certeza que toda la operación fue planeada y ejecutada por la familia Dávila. Juan Manuel por su parte sabía lo qué hacía y utilizó a la incauta exreina para apaciguar su ambición. Valerie es, por lo visto, una mujer sin criterio, tonta, si se quiere, pero de ahí a que sea una criminal hay una distancia infinita.
Lo más grave, sin embargo, no es el grado de bajeza al que ha llegado Dávila; lo más delicado es el penoso papel que ha jugado la Fiscalía en este circo judicial y mediático. Entregar a los verdaderos responsables beneficios a cambio de hundir a una mujer que nada tiene que ver con el asunto es francamente un adefesio. El juicio contra Valerie es un claro ejemplo de lo que es la justicia espectáculo: no se busca la verdad, se persigue reconocimiento y resultados a cualquier precio. ¿De no ser Valerie una actriz famosa, la Fiscalía habría procedido igual? No lo creo.
Si algo de cordura le queda a la justicia Colombiana, Valerie debe ser absuelta. Si algo de honor le queda a Juan Manuel Dávila, debería reconocer sus culpas, sino quiere ser recordado como el más vil entre los viles.
La vileza hecha hombre
Lun, 01/10/2012 - 09:02
Conocí a Juan Manuel Dávila hace aproximadamente 16 años en esa Bogotá universitaria, fría y rumbera de mediados de los noventa, en la que los costeños éramos una cofradía inseparable. Me pare