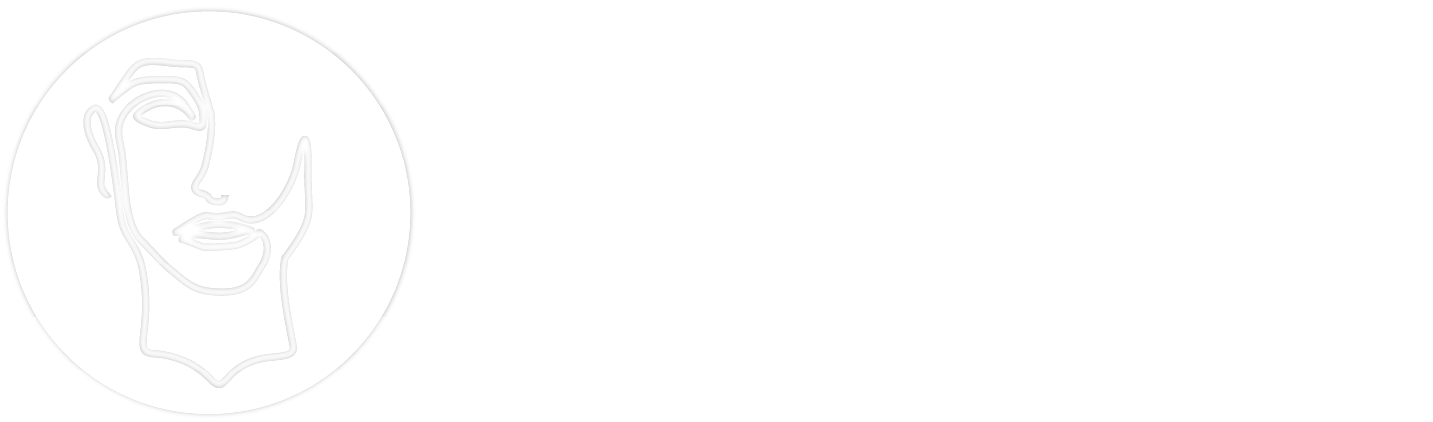En Colombia, hablar de mercenarios suena a película o a libro de espías. Pero la realidad es mucho más cruda y cercana: hoy, cientos —posiblemente más de mil— de colombianos están siendo reclutados para pelear guerras que no son nuestras, en países tan distantes como Ucrania, Yemen, Sudán y Libia. Muchos de ellos son exmilitares o expolicías, formados con recursos del Estado, que terminan convertidos en soldados de alquiler.
Según estimaciones no oficiales, alrededor de 500 colombianos han participado como mercenarios en la guerra en Ucrania, de los cuales más de 300 han fallecido. En Sudán, se reporta la presencia de aproximadamente 300 exmilitares colombianos combatiendo en la guerra civil. Además, hay informes de colombianos involucrados en conflictos en Yemen y Libia. Estas cifras podrían ser mayores, dada la naturaleza opaca de estas operaciones.
Esta no es una simple anécdota internacional. Es un tema de seguridad, de soberanía y de responsabilidad ética. Por eso urge que Colombia ratifique la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, adoptada por las Naciones Unidas en 1989.
Esta convención no es un capricho diplomático. Es una herramienta concreta que nos permitiría crear un marco legal para castigar con claridad a quienes promuevan, financien o se lucren del mercenarismo. Hoy, sin esa ratificación, tenemos un vacío jurídico que permite que estas prácticas ocurran con total impunidad.
Pero el problema va más allá de lo legal. Es también un reflejo de un Estado que no está cuidando a quienes nos cuidan. Muchos de los colombianos que aceptan ir a combatir en conflictos ajenos lo hacen por necesidad, no por vocación. Porque después de servirle al país, no encuentran aquí una vida digna. No tienen oportunidades, estabilidad, ni condiciones de retiro que reconozcan su servicio. Y eso nos obliga a mirarnos como nación.
Ratificar esta convención es un primer paso. Pero también debe ser una oportunidad para preguntarnos qué tipo de Estado queremos ser. ¿Uno que forma a sus soldados para después abandonarlos? ¿O uno que se hace cargo de su gente, incluso cuando ya no viste el uniforme?
A quienes defienden el orden y la autoridad, esta convención les habla directamente: reafirma que el uso legítimo de la fuerza debe seguir siendo exclusivo del Estado, no de empresas privadas ni de potencias extranjeras. A quienes creen en la legalidad y en el compromiso internacional, les ofrece una ruta clara para fortalecer nuestras instituciones. Y a quienes han alzado la bandera de la paz y la dignidad humana, les da una causa coherente: frenar el negocio de la guerra y proteger la vida, sin ambigüedades.
No se trata de desmantelar la capacidad de defensa del país. Se trata de evitar que esa capacidad sea desviada, manipulada o exportada al mejor postor.
Ratificar esta convención es, en el fondo, un acto de soberanía, de ética y de humanidad. Pero también es un espejo que nos obliga a vernos: ¿estamos cuidando a quienes un día cuidaron de nosotros?
Si la respuesta es no, entonces como Congreso tenemos una doble tarea: cumplir con el derecho internacional y saldar una deuda con nuestra propia gente.